
Padres e hijos: un camino recorrido desde el corazón
Vivimos en una época marcada por la inmediatez, la tecnología y múltiples ocupaciones que muchas veces nos alejan de lo esencial: el vínculo con quienes amamos. Ya repetía el Papa Francisco un refrán que citaba más o menos así: “los jóvenes van de prisa, por los caminos que los viejos conocen”. En este contexto, la relación entre padres e hijos se vuelve un pilar fundamental para el desarrollo humano. No se trata únicamente de compartir un espacio físico, sino de construir una presencia afectiva que eduque, acompañe y fortalezca emocionalmente.
En tiempos donde las pantallas muchas veces sustituyen las miradas, los abrazos y las conversaciones, redescubrir el valor de los vínculos familiares es más urgente que nunca. El hacer un alto en el camino para disfrutar y también sufrir el camino junto a los hijos; o, a veces con el tiempo ir detrás de ellos, es el reto actual de mirar con nuevos ojos la misión de primeros educadores del corazón. Desde una cercanía que transforma y una espiritualidad que da sentido.
Recordaba al pie de esta reflexión el olor a canela y clavo de olor de la colada de mi tierna abuela Lucía, una colada que con su aroma desde lejos nos invitaba a su regazo, y estos momentos vividos como muchos otros, sin duda se tornaron en un regalo para el corazón al pasar de los años, en el que cada vez que percibo un olor similar recuerdo más que el rico sabor de la colada, el gran amor de mi abuela, y así podría enumerar gratamente muchos más platos y sabores de la casa de mi madre.
Esta anécdota compartida es el regalo que muchos padres dan a sus hijos como recuerdos para el corazón, recuerdos para la vida. Esos pequeños detalles, que parecen insignificantes, en realidad contienen un poder inmenso: el de transmitir amor, cuidado y presencia auténtica. La vida nos enseña que los recuerdos más profundos no son solo los que guardamos en la memoria, sino aquellos que experimentamos en el corazón, en esos momentos en los que nos sentimos verdaderamente vistos, escuchados y queridos.
Como seres humanos, todos necesitamos sentir que alguien nos acompaña en nuestro camino, que no estamos solos en las alegrías ni en las dificultades. Los hijos, en su búsqueda constante de identidad y seguridad, necesitan más que palabras: necesitan sentir que sus padres están ahí, en cada paso, en cada lágrima y en cada sonrisa sincera. La verdadera cercanía no se mide sólo en minutos, sino en la intensidad con la que vivimos esos momentos, en la calidez del corazón que entrega sin reserva.

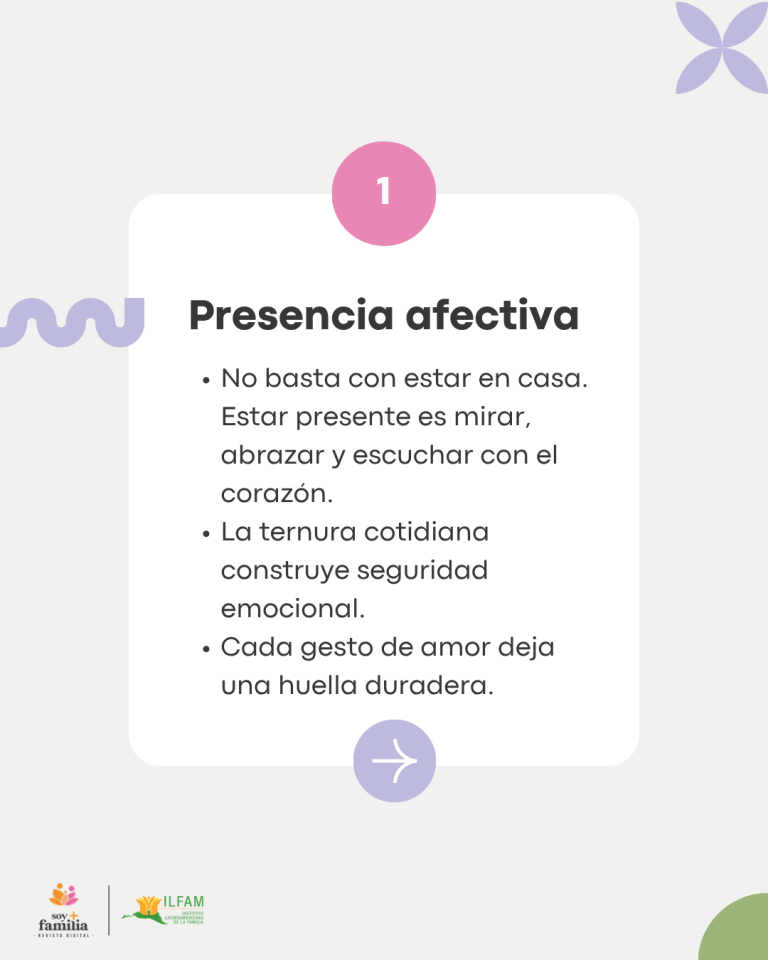


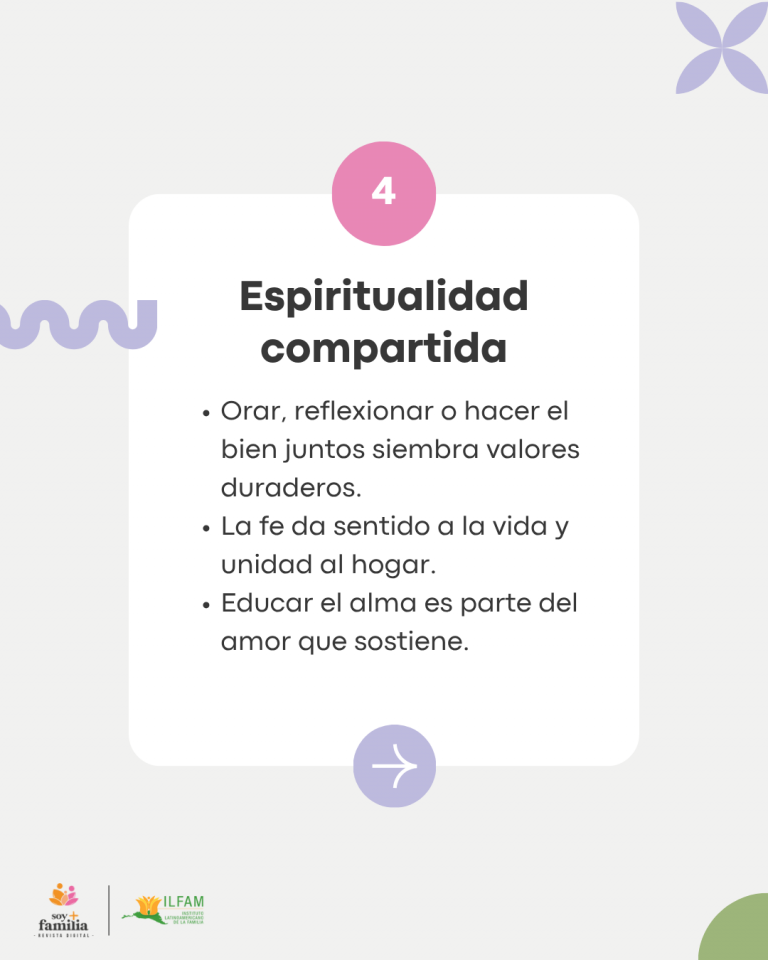
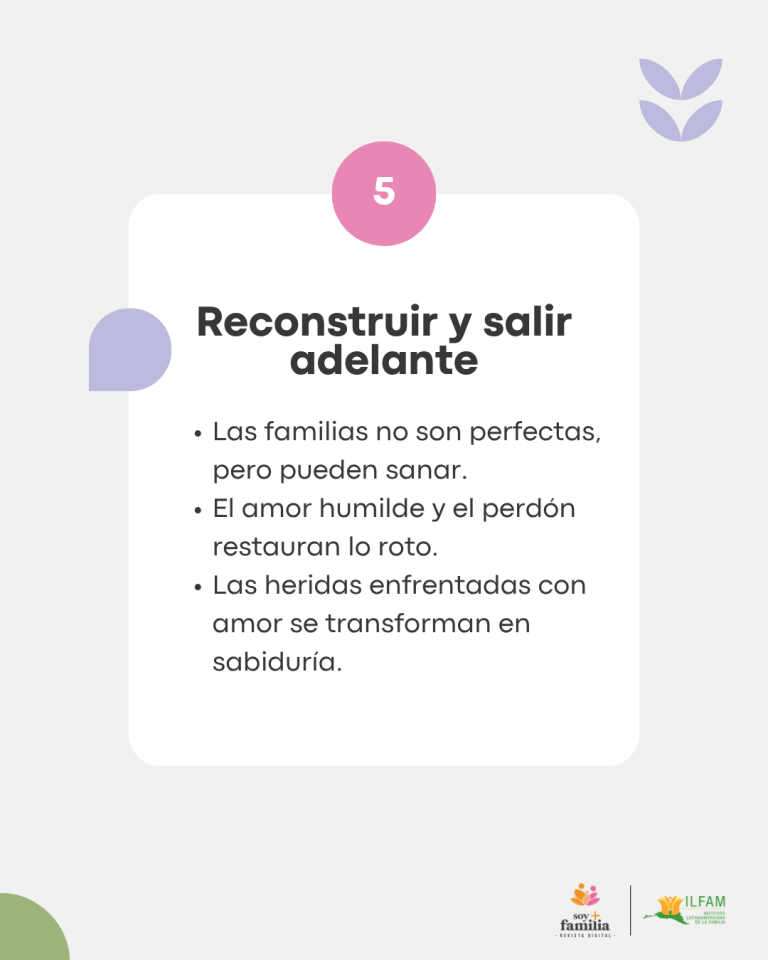
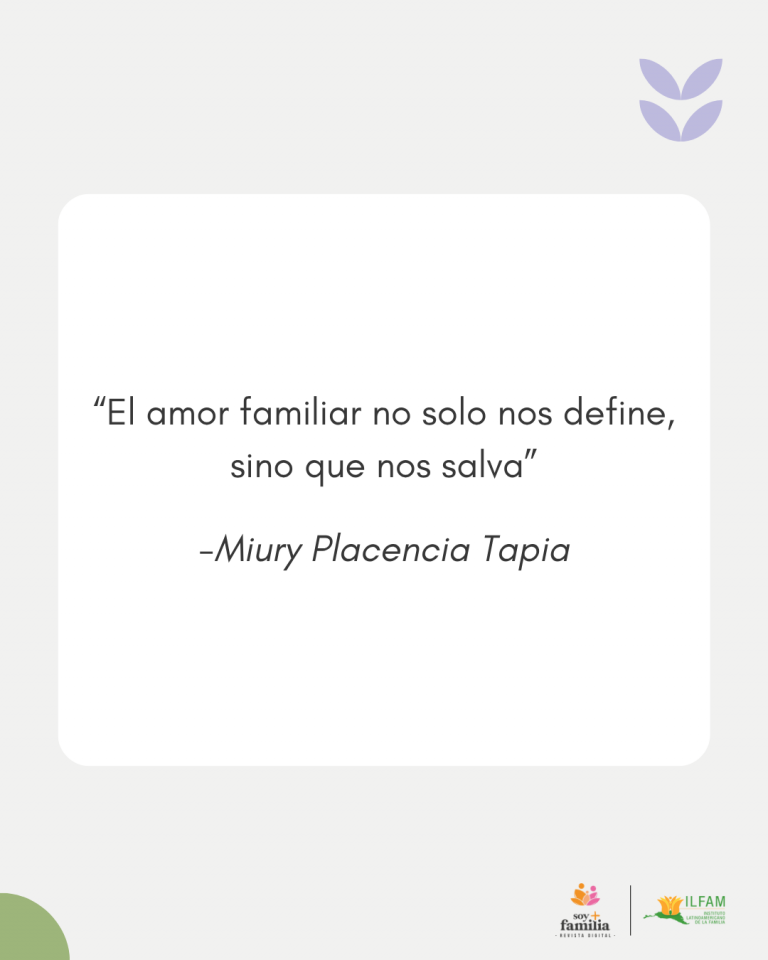
Para cosechar hay que sembrar, cuidar, podar, abonar etc. Por ello se presenta estrategias en esta hermosa misión de cuidar a otro ser humano llamado “hijo”:
El valor de la presencia afectiva
Muchas veces, los padres creen que estar en casa equivale a estar presentes. Pero la presencia real tiene que ver con esa mirada que dice “te veo”, con ese silencio que acompaña, con ese abrazo que dice “estoy contigo”. La ternura, la escucha sincera y los gestos de cariño son las pequeñas semillas que van formando un vínculo fuerte, capaz de sostener a los hijos en los momentos difíciles y de celebrar con ellos en los momentos de alegría.
La autoridad que construye, que sana
Establecer límites y reglas desde el amor no es una tarea fácil. Requiere de paciencia, de esa fuerza silenciosa que nace del corazón y que enseña con el ejemplo. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia (n. 177), nos recuerda que el padre debe estar cercano a los hijos en cada etapa de su crecimiento, con ternura firme y compasión. Cuando los padres ejercen su autoridad con ternura y firmeza, están enseñando a sus hijos que el amor también es compromiso, respeto y cuidado. Es en esa autoridad llena de amor donde los hijos aprenden a confiar, a respetar y a amar en reciprocidad.
El diálogo: un puente que sana heridas
Hablar con los hijos no solo significa dar órdenes o resolver problemas. Es abrir un espacio para escuchar sus sueños, sus miedos, sus dudas. Es sentir que sus palabras importan, que su voz tiene valor y que no están solos en su recorrido. Los momentos de diálogo sincero y sin prejuicios fortalecen la confianza y permiten que el amor fluya libremente, sanando heridas y sembrando semillas de esperanza.
Compartir momentos espirituales: sembrar raíces de amor y fe
En la familia, el compartir de valores, de oración o de actos solidarios, crea un lazo que trasciende lo material y lo superficial. Cuando los hijos ven en sus padres un ejemplo de fe y amor, sienten que forman parte de algo más grande, que su vida tiene un propósito y una dirección. La fe y la espiritualidad en familia son ese alimento que nutre el alma y que ayuda a encajar las piezas dispersas de la vida en un mural de sentido y esperanza. Es decir, cuando padres e hijos comparten momentos espirituales –una oración, una reflexión, un acto solidario– siembran valores duraderos. Como afirmaba Lacilla (2019).
Gracias a la fe los hijos van a ir encajando todas las piezas del rompecabezas de los acontecimientos. Lejos de sentirse desconectados, deslavazados, al arbitrio de la buena o mala suerte de la vida, van a sentir la unidad del amor que les trasciende y les orienta hacia un final feliz y victorioso.
Reconstruir y seguir adelante
Ninguna familia está exenta de heridas. Pero el amor, la humildad y el perdón tienen el poder de sanar y transformar. Cuando logramos abrir nuestro corazón y aceptar nuestras faltas, damos paso a una reconciliación que fortalece la relación. La historia familiar no es sólo un relato de momentos felices, sino también de pruebas y aprendizajes que, si los enfrentamos con amor, nos hacen más fuertes y unidos.
Para concluir desde el corazón
Necesitamos familias que no sólo compartan un espacio, sino que se entreguen en cuerpo y alma. Que se miren con ternura, que escuchen con paciencia y que acompañen con amor incondicional. Porque en esos gestos sencillos, en esas palabras sinceras y en esos silencios llenos de cariño, se construye la verdadera familia, ese refugio donde aprendemos a amar, a perdonar y a crecer juntos.
A todos los padres y madres: gracias por cada sacrificio silencioso, por cada gesto de amor que muchas veces no se ve, pero que se siente en el corazón. Y a los hijos, nunca olviden que siempre hay un camino de regreso a casa, un abrazo abierto y un corazón dispuesto a perdonar.
Porque, en definitiva, el amor familiar no solo nos define, sino que nos salva.

Miury Placencia Tapia
Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo. Postgrado en Ciencias de la Familia.
Docente universitaria e investigadora en temas educación, familia y tecnología.
Directora de la Carrera de Religión- UTPL, Esposa y madre de tres hijos.
mmplacencia@utpl.edu.ec

