
De las expectativas a la esperanza: los jóvenes y la universidad
Escribo desde Argentina en donde hace unas pocas semanas inició el nuevo ciclo lectivo en la Universidad. Las aulas y los pasillos vuelven a poblarse de estudiantes y eso motoriza las emociones de todo docente.
Frente a la presencia especialmente de los ingresantes a los primeros años, nos inquieta saber cuáles son sus expectativas no solo académicas, sino también personales, que los motivan a estudiar en una universidad. Al preguntarles, la mayoría responde que pretende obtener un título, adquirir herramientas para trabajar, como también que se les enseñe a ser buenas personas (No entramos acá a debatir si esto corresponde a la Universidad o si ya tendríamos que contar, a esta altura con algo traído de casa…). Sin embargo, otros, y fueron varios, respondieron que no tenían expectativas. Para ellos sería un tiempo de prueba para ver si era lo que realmente les entusiasmaba hacia un futuro profesional. A partir de estas respuestas podemos pensar que, si en el tránsito universitario faltan las expectativas concretas de alcanzar logros académicos, profesionales o laborales y más aún, si se silencia la esperanza de cosechar una vida lo más plenamente humana, algo no está del todo bien. Intentaremos ver por qué hacemos esta distinción entre expectativa y esperanza y quizás por allí encontremos esa luz para orientarnos en nuestras búsquedas existenciales.
En primera instancia, dirijamos nuestra mirada a qué llamamos universidad. Así, decimos, es una comunidad de docentes y alumnos que se consagran a la búsqueda y encuentro de la verdad. Una universidad se configura mediante sus diversas unidades académicas, con sus distintos objetivos, pero con un mismo fin: alcanzar la verdad.
A esta búsqueda de la verdad se le suma el encuentro con el bien, para obrar bien y en libertad, para que la persona pueda comprender el valor de su dignidad.
Esto es lo que llamamos y entendemos como formación humanista e integral: una formación integral del ser humano en su sentido más propio, asumida con el hecho de ser perfectible, en el camino del bien, la verdad, la belleza y en la libertad de su obrar.
Vayamos al punto, entonces, de nuestro tema: ¿Cómo presentarles a los alumnos universitarios qué es lo que realmente se juega en la universidad? En una sociedad en la que lo duradero y permanente se presenta como aburrido y solo vale lo inmediato, lo cambiante, ¿Estamos los docentes (y padres) dispuestos y sobre todo, convencidos a orientar, a alentar, las vidas de estos alumnos en esta misión de búsqueda y encuentro de lo que los hará desplegar con integridad su humanidad? Sabemos que esta búsqueda les llevará la vida entera. Y aquí es donde entran en juego las expectativas y esperanzas. O, como veremos, la esperanza que encamina y sostiene a las expectativas.
A partir de la etimología de expectativa, definimos tener expectativas como aguardar, estar a la espera, ver algo que habrá de suceder. La expectativa tiene un sentido de “ojo atento”, de esperar algo que está por venir, y que de alguna manera depende de nosotros y que puede ser controlado.
Según un estudio hecho a estudiantes universitarios, sus expectativas pueden clasificarse como predictivas, que es lo más probable que ocurra; normativas, lo que se espera, por experiencia de otras situaciones similares y expectativas ideales que son las que el estudiante prefiere o desea. Cabe señalar que las expectativas siempre se dan sobre algo concreto, que depende de las fuerzas personales y sobre las cuales se tiene cierto dominio. Se pueden tener expectativas sobre distintas cuestiones: en cómo resultará un examen, después de haber estudiado o no, en la posibilidad de obtener un buen trabajo, de acuerdo con las competencias personales, en hacerse de buenos amigos, según las habilidades sociales, en pasar un fin de semana según tal o cual organización previa. Así, lo que se logre depende de cada uno, a partir del cómo se disponga. Por eso no hay una única expectativa, sino tantas de acuerdo con cuantas posibilidades de capacidades e intenciones.
Las expectativas pueden cumplirse o no. Y, que no se alcancen es parte de su naturaleza. En cambio, la esperanza tiene ciertas características que la definen. Santo Tomás de Aquino nos dice que lo que se espera ha de ser:
- un bien, ya que no hay esperanza sino de algo bueno. Del mal, se tiene temor, no esperanza.
- a futuro. Lo ya poseído o conseguido genera gozo o alegría por la posesión, no esperanza.
- algo arduo y de difícil adquisición, pues no se espera una cosa mínima y que se consigue inmediatamente.
- posible de obtener, porque nadie espera lo que no se puede conseguir; y en esto difiere la esperanza de la desesperación.
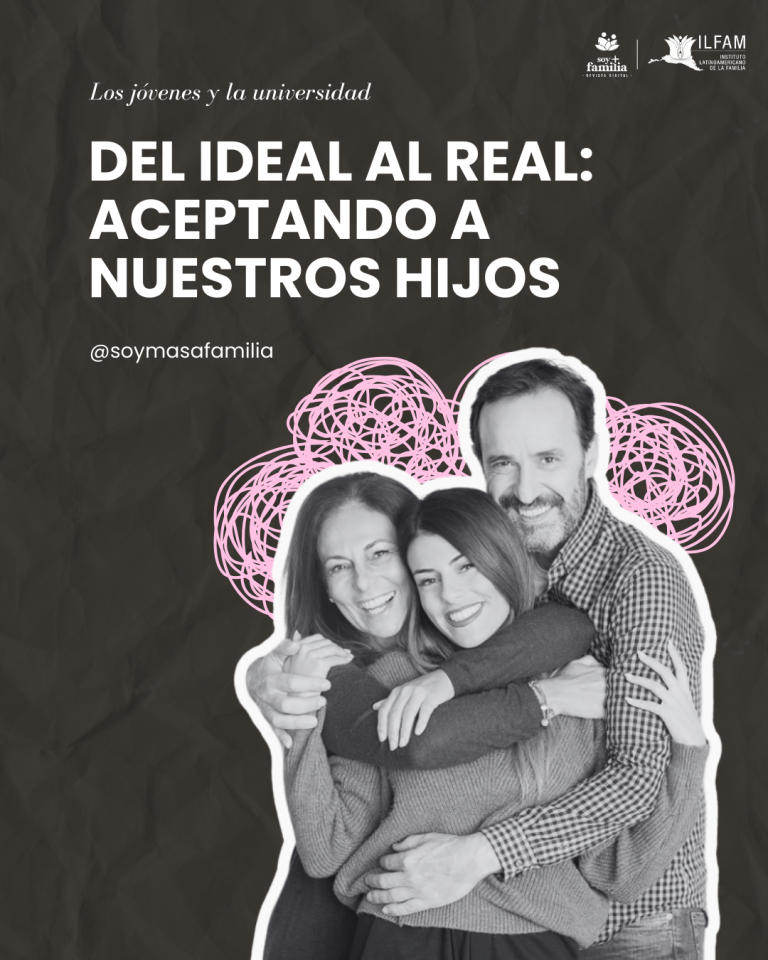
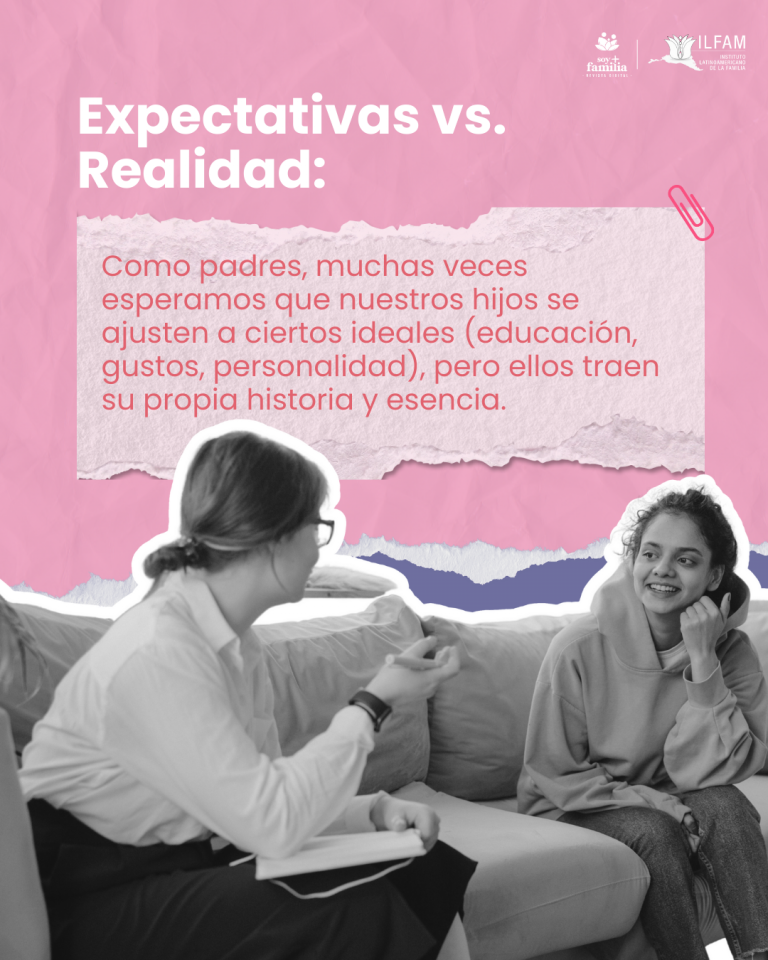

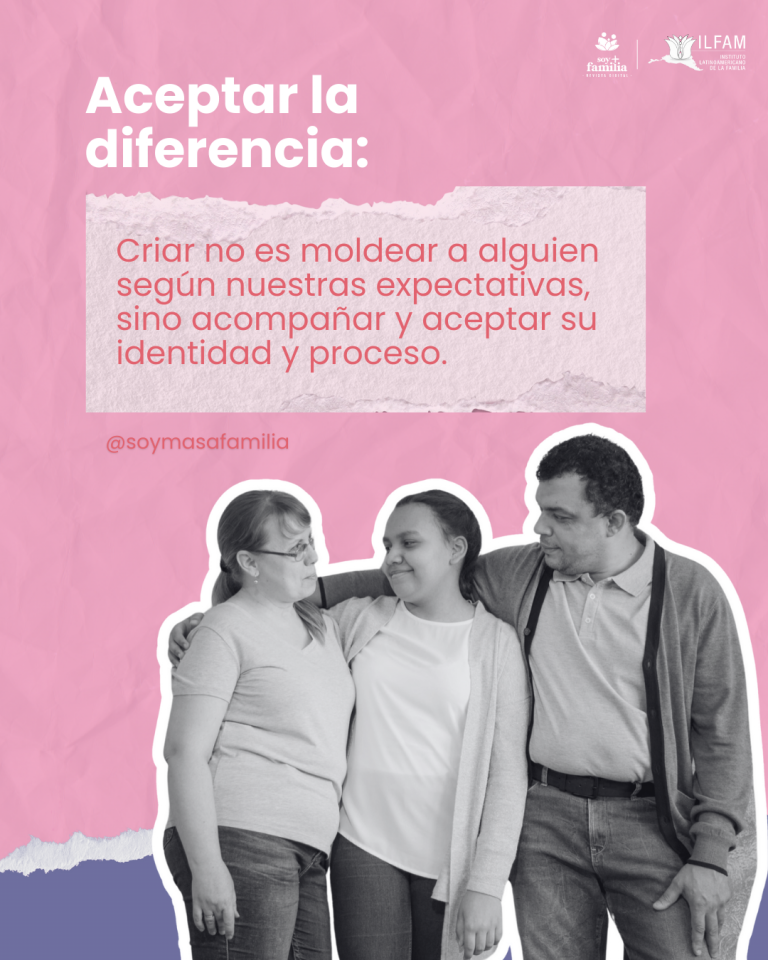
En síntesis, sería alcanzar el máximo bien posible, que es arduo y a futuro.
En una mirada rápida podríamos pensar que, a los jóvenes, en el vértigo de la sociedad fluida, les son más afines las expectativas: se pueden cambiar de un tiempo a otro, son más inmediatas, más tangibles, más manipulables o dominables. Y dependen de cada uno, como ya dijimos. Sin embargo, LA ESPERANZA CORRESPONDE MÁS INTRÍNSECAMENTE A LA BÚSQUEDA DE LOS JÓVENES. Y traemos otra vez a Santo Tomás y a la Suma Teológica:
“En efecto, los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado. Y, por tanto, como la memoria es de lo pasado, y la esperanza de lo futuro, tienen pocos recuerdos, pero viven mucho de la esperanza. Por otra parte, los jóvenes, por el calor de la naturaleza, abundan en espíritus vitales, y por eso se les ensancha el corazón. Por eso los jóvenes son animosos y tienen buena esperanza. De la misma manera, también aquellos que no han sufrido reveses ni han experimentado obstáculos en sus esfuerzos juzgan con facilidad que una cosa les es posible. De ahí que los jóvenes, por su inexperiencia de los obstáculos y deficiencias, fácilmente consideren posible una cosa. Y por eso son de buena esperanza”.
Entonces… Quizás somos nosotros, los adultos, quienes a veces, al valorar más al pasado que al futuro, encasillamos a los jóvenes en una casi obligatoria opción por las expectativas. Y no escuchamos de qué se trata su esperanza. Puede ser que no les estemos dando una referencia atractiva de qué signifique crecer, madurar como adultos. Y probablemente “desesperamos” de que obtener éxito profesional, alcanzar satisfacción personal, permanecer enamorado toda la vida, tener un sentido en la existencia, en síntesis, SER FELIZ, es un empeño arduo y cotidiano que se trabaja a futuro, y ES POSIBLE. Es real. Y que NO DEPENDE ÚNICAMENTE DE NUESTRAS FUERZAS. Nuestras fuerzas son limitadas, finitas, caducan. Es imprescindible, para sostener la esperanza de alcanzar un bien, confiar en un impulso que nos trasciende y es esa Trascendencia la que nos estimula y anima.
Por otra parte, nos equivocaríamos si generalizáramos tan livianamente la afirmación de que los jóvenes viven la inexperiencia de obstáculos y deficiencias. Esto no es así absolutamente en nuestros días. Nuestros jóvenes conocen el dolor de las familias en crisis, la angustia de la pérdida del sentido vital en sus mayores, y en ellos mismos, el absurdo de la ambigüedad ética y de las faltas de compromiso con lo verdadero y lo bueno, la hipocresía de la indiferencia y de la violencia. Y, sin embargo, la esperanza es propia de los jóvenes. Una esperanza que los mueve a esforzarse y jugarse por nuevas alternativas. Se entusiasman – brota en ellos el vigor del saber universitario aplicado al compromiso pastoral y social cuando se los convoca -, cuando ven que en la Universidad adquirirán herramientas para el debate de ideas, el aprendizaje autónomo y creativo, que desarrollarán competencias académicas y profesionales, no sin dificultad, pero con dedicación, empeño y con la alegría de compartir con otros que caminan en el mismo sentido. Tienen la esperanza de lograr estos objetivos. Es una certeza que va más allá de las habilidades, estrategias o técnicas que lleguen a obtener.
Así, el Papa Francisco dijo en Laudato Si, 60: “La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas.” Del mismo modo, el Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en reiteradas oportunidades nos recuerda que toda Universidad ha de convertirse en un laboratorio de Esperanza, en la que se experimente la esperanza, el sentido de la propia existencia, en el hoy y a futuro.
Es un llamado urgente a las Universidades. También a las familias. No podemos solos. Somos seres comunitarios. Buscamos en la horizontalidad del saber el abrazo con los demás hombres. Como seres finitos que aspiramos a la plenitud de felicidad, nos elevamos verticalmente hacia la búsqueda y encuentro con Aquel que es luz para nuestra inteligencia y motor para nuestra voluntad. Es un camino arduo, de cruz. Es la misma cruz que lleva a la redención y a una vida plena. ¿Estamos dispuestos, como docentes, como padres, como pastores, a dar testimonio de esta realidad?
No cabe duda de que las expectativas movilizan. Pero pueden defraudarnos. Porque todo lo que cae bajo “nuestro control” se puede desacompasar.
Queda y pervive la Esperanza y así cada existencia cobra sentido por ser creaturas amadas y elegidas, de modo personal, único e irrepetible. Para muchos esto es una certeza. Para otros, un misterio enorme, para todos, un regalo.
En este año especial, como peregrinos de la Esperanza, se dice de los jóvenes:
“Por eso, que el Jubileo sea en la Iglesia una ocasión para estimularlos. Ocupémonos con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones. ¡Que haya cercanía a los jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo!”
Nos animamos a decir que los jóvenes son la esperanza hoy, no del mañana. En La Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, proclamaba Francisco: “Y no se olviden que no son el mañana, no son el “mientras tanto” sino el ahora de Dios. (…) No son el futuro de Dios, ustedes jóvenes son el ahora de Dios”.
Será por esto por lo que, desde la época de Pandora, se dice y se confirma, que la Esperanza es lo último que se pierde. Y pongamos este desafío concreto como modo de vivir en estos tiempos porque la Esperanza no defrauda. A nadie, ni a los jóvenes ni a los no tan jóvenes…


